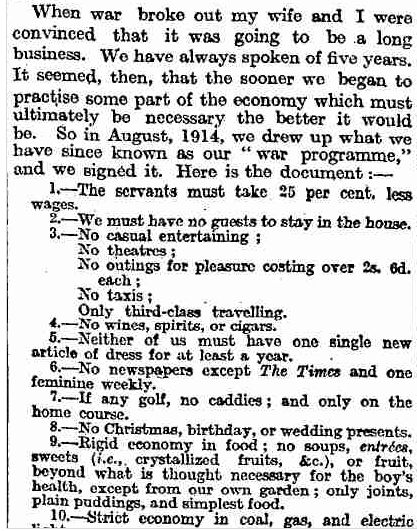De crisis en crisis y tiro porque me toca. La penúltima, la estafa de Bernard L. Madoff.
El grupo incluia dos áreas separadas: Bernard Madoff Investment Securities LLC, con las funciones de corredor de bolsa (broker) y creador de mercado en acciones norteamericanas (market maker), donde trabajaba la mayoría del personal. Y el area de Investment Advisory, foco de todo el fraude. En esta última Bernard Madoff realizaba las inversiones para Hedge Funds como Fairfield Sentry, Kingate o Optimal (grupo banco Santander).
Me hace gracia el comentario a pie de calle sobre lo sucedido. El sistema llevado a cabo por Madoff era a fin de cuentas una estafa piramidal. Y la gente dice “hay que ser tonto para caer en una estafa piramidal”. Ahora lo dicen con la boca grande, cuando sucedió lo mismo con Afinsa y Forum Filatélico (dos empresas filatélicas) no se decía con tanta alegría como ahora, porque los afectados eran a veces personas con escasos conocimientos, aunque sobrada avaricia.
Ante el caso Madoff los afectados son sobre todo grandes fortunas, primeras espadas de las finanzas mundiales. Para poder invertir con Madoff la cantidad mínima ya era de cientos de miles de euros. La gente se alegra de que los ricos también pierdan.
Pero una cosa: Los que han perdido su dinero con Madoff no eran iletrados económicos como sucedía con los sellos. No son tontos por invertir en una estafa piramidal. Cuando inviertes en uno de estos productos no te atrae el que se les llame “modelo piramidal”. A ti te cuentan por ejemplo que con el dinero que inviertas ellos comprarán una parte de acciones de la bolsa china, una parte de acciones de la bolsa brasileña, futuros de petróleo y del cobre, ventas de yenes sobre dólares y Bonos del Estado alemanes. Que con todo esto harán una mezcla interesante y que basándose en los resultados históricos del fondo de inversión, pueden asegurarte un retorno del 8% anual. Y hasta tal punto están seguros de que será así, que te dan ese 8% por adelantado.
Ante semejante oferta tienes dos opciones: comprar o no comprar. Si quieres comprar, puedes hacer preguntas más detalladas de dichas inversiones y cómo se realizan. Y seguramente desde Madoff Investment Advisory te darían una explicación muy detallada del proceso. No importa si fueras con tu abogado, tu asesor financiero o tu sobrino Master en Finanzas. Salvo que perdieras un par de tardes en analizar toda la información financiera sobre el producto, no tendrías ni idea de si es fraudulento o no. Porque es un producto de enorme complejidad.
No te estoy diciendo que te tuvieras que leer un folleto y consultar dos páginas en Internet. Tendrías que hacer un enorme trabajo profesional para darte cuenta de que Madoff tal vez no era trigo limpio (lo del esquema piramidal no podrías sospecharlo jamás) o no una inversión tan confiable y segura.